TODOS TENDREMOS QUE CALLAR
Algunas personas —suponemos que bienintencionadas— creen haber hallado una justificación irrefutable para que no se critique el uso —digamos más bien abuso— de anglicismos que hoy en día nos toca padecer.
Han dado estas personas en que la labor de quienes tratan sobre la lengua debería asemejarse a la de los científicos, esto es, que debería limitarse a describir su objeto sin opinar sobre él. Así, sostienen que la lengua no es algo estático, sino que está en continuo cambio, de manera similar a lo que ocurre con las especies naturales, el clima o el paisaje; y añaden que tal propensión a la mudanza trae causa de que el idioma no es ningún monumento —digno, por tanto, de conservar—, sino un mero instrumento de que usan las sociedades humanas para entenderse (hasta comparan la lengua con las herramientas, pues la ven como las hachas, las palas y las guadañas, que no son sino cosas de que el hombre se sirve para trabajar y, así, subsistir); y ni que decir tiene que los meros instrumentos no paran de transformarse y aun se sustituyen por otros con el paso de los años.
Según estas personas, sería absurdo que el autor de un tratado de biología criticara tal o cual circunstancia característica de una especie animal; y absurdo también sería que, si el tratado lo es acerca del material que se empleaba hace cien o doscientos años en Europa para imprimir libros, se dijera que el papel de entonces aseguraba mucho mejor que el de ahora que lo impreso perdurara.
Razonan que, como todo se halla sujeto a la mudanza, no hay que considerar lo de una época mejor que otra, sino solamente atenerse a que es distinto. Y con el lenguaje —lo que más nos interesa—, sucederá lo mismo. Por eso razonan que el que hoy día se use demasiado del inglés y de las voces inglesas no debe juzgarse ni bueno ni malo, sino solo la consecuencia natural de la influencia de unas naciones sobre otras, como siempre ha ocurrido. Y, si la influencia de cierta nación actualmente es más intensa que la de cuantas la han precedido y pone en peligro cierto la supervivencia de los demás idiomas, esto tampoco debe tenerse por malo ni raro: será que las demás sociedades humanas han visto que les conviene deshacerse de sus viejos medios de comunicación y tomar uno nuevo.
Pero ignoramos si estas bienintencionadas personas razonarán de la misma manera respecto de lo que no sea lingüístico. Ignoramos si también quieren que todos cuantos toquen, por ejemplo, lo histórico, lo jurídico, lo político y lo económico se ciñan solo a describir las transformaciones y mudanzas. Ignoramos si quieren que el historiador no haga crítica alguna de la época antigua o moderna de la cual trata. Ignoramos si deploran que los manuales por los cuales los jóvenes estudian materias jurídicas hablen frecuentemente de lo mal que están escritos algunos artículos del código civil o del código penal. Ignoramos si piensan que a los politólogos y economistas también habría que obligarlos a ceñirse a su objeto: a describir fríamente quiénes han tenido el poder en lo pasado y quiénes lo tienen en la actualidad, a describir los efectos sociales y económicos de las decisiones que se toman… y no más.
Porque ni que decir tiene que el correr del tiempo también se nota en lo jurídico, lo político y lo económico (sin ir más lejos, no rigen hoy las mismas instituciones que en la época de las monarquías absolutas); y ni que decir tiene que las decisiones jurídicas, políticas y económicas que se han tomado y se toman son solamente medios para conseguir fines: en el Estado absoluto, el bien común (que era lo que intentaban alcanzar el rey y sus funcionarios); en los regímenes liberales, la conservación de la libertad y la propiedad de los ciudadanos; en los regímenes socialistas, la desaparición de las clases sociales… y ni que decir tiene que todos estos fines también han justificado la influencia de unas naciones sobre otras en cada una de las épocas históricas. Suponemos que, al llegar a esta parte, replicarán nuestros bienintencionados interlocutores que, comoquiera que los fines mencionados han de tenerse por muchísimo más importantes y graves para la gente corriente y moliente que el de comunicarse, los medios que se emplean para alcanzarlos participan de la misma importancia. Y es cierto, aunque se olvidan de que, si los medios de que los seres humanos disponemos para comunicarnos fueran distintos de los que conocemos (porque no tuviésemos idioma, porque nuestros idiomas fueran más sencillos o porque cada pequeño pueblo hablase solo su idioma y viviese totalmente aislado de los demás), quizás no habríamos imaginado fines tan importantes y graves (y tampoco, por supuesto, los medios para alcanzarlos) .
Las cosas humanas que no pertenecen al campo de lo lingüístico se parecen demasiado a las que sí pertenecen. Conque, si para tratar de nuestro idioma nos hemos de portar como meros científicos, también lo habremos de hacer para tratar de infinitas materias más.

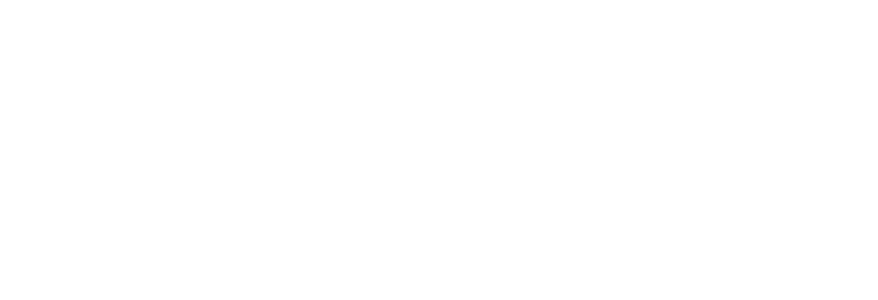
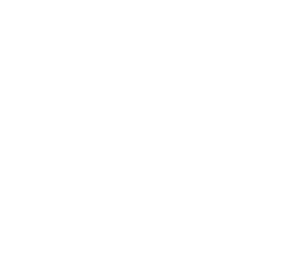


Infortunadamente el maestro Don Andres Bello ha probado tener la razón en todos sus juicios y temores. Nuestro idioma no sólo ha degenerado en cuestión de anglicismos, ha perdido no solamente la habilidad de crear palabras que expresen aquello que podría expresarse en un neologismo español sino que por decreto de la Real Academia de la Lengua se ha reducido pues toda aquella palabra que había dejado de usarse, por algún tiempo, fue eliminada en vez de enseñar su uso apropiado, prefirieron posiblemente algún extranjerismo en su lugar, añádase a esto, la proliferación de palabras usadas pérfidamente en acepciones las más de las veces absurdas con no otro afán que insultar.