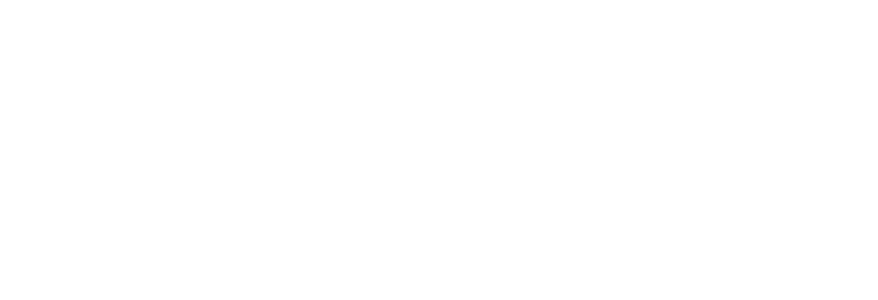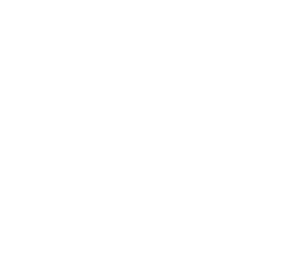LA DEFENSA DE LA LENGUA NACIONAL EN LA EUROPA DE LA ANGLICANIZACIÓN
DISCURSO LEÍDO EN EL 78. º CONGRESO ESPAÑOL DE ESPERANTISTAS (3 DE MAYO DE 2019)
Señoras y señores:
Cuando se habla de las dificultades de índole lingüística que hay en el camino de integración de las naciones del Viejo Continente, los medios de comunicación suelen centrarse en la práctica de traducir los actos y textos comunitarios a las lenguas de los Estados que forman la Unión Europea —24 lenguas, que no son pocas que digamos—, oficiales todas ellas.
Pero hay otro asunto, muy vinculado con el anterior, del cual los periodistas nos informan solo ocasionalmente porque, sin duda, lo deben de juzgar poco o nada grave y, por lo tanto, poco o nada interesante. Nos referimos a la preeminencia que se le da al idioma inglés en muchísimos casos en las instituciones comunitarias, y también en las meras relaciones entre los europeos que hablan distintas lenguas.
La prensa prestó a ello un poco más de atención que de costumbre en el año 2016, cuando los ciudadanos del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte decidieron en referendo el día 23 de junio de aquel año apartarse del proyecto común europeo —lo que se conoce con el nombre de brexit, y que en castellano podría ser brexida—. Algunos, entonces, sí que dieron en preguntarse si el inglés mantendría la misma condición que había tenido en los últimos decenios. Y se volvió a tratar del mismo asunto, precisamente, con motivo de las negociaciones que en el pasado año de 2018 se acometieron para hacer efectiva la decisión del Reino Unido, cuando en el mes de junio el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, manifestó que deseaba que el idioma francés recuperara el peso de antes del ingreso de los anglosajones en el año 1973. Y, comoquiera que las tres lenguas que gozan de una situación privilegiada en la Europa comunitaria son las correspondientes a los tres Estados más poderosos y poblados: la inglesa —la que más—, seguida de la francesa y la alemana —, hasta parecía entreverse que, una vez que se quedaran solos franceses y germanos, presenciaríamos una tremenda lucha por la hegemonía continental entre ambos pueblos, la cual recordaría un poco a las que con las armas acontecieron en la primera mitad del siglo XX, en 1914 y 1939, y que el actual paneuropeísmo trató de resolver por medio del Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero de 1951 —germen de la Europa que hay hoy—, estableciendo vínculos económicos fuertes entre los enemigos de antaño.
Pero, dejando aparte las lucubraciones de cada uno, hay que reconocer que la discusión sobre la preeminencia del idioma inglés en la Unión Europea no se ha efectuado sino muy por alto y en términos vagos, imprecisos y abstractos. ¿Por qué? Porque, a buen seguro, en el fondo, nadie cree que, por el mero hecho de que los británicos quieran romper los lazos con el resto del continente, la lengua de Shakespeare vendrá a menos, habida consideración que esta se ha convertido en el resto del mundo en la lengua de la diplomacia y de las demás relaciones internacionales. Y buena prueba de ello la tenemos en que el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España dijera, no mucho después del brexit o brexida, que la información que se presentaba ante dicha corporación debería escribirse en inglés para, así, atraer a las compañías mercantiles que se fueran del Reino Unido a causa de los efectos económicos negativos de la decisión de tal país. También, poco más de un año después del brexit o brexida, entraron en vigor normas comunitarias que imponían el uso de un solo idioma —en la práctica, el inglés— a los pilotos y a cierto personal de todos los aeropuertos de la UE, lo cual solo en algunos casos, por razones de seguridad, se podía exceptuar siempre que el Estado miembro lo considerara pertinente (y es de mencionar que el Gobierno español entonces no parecía muy por la labor de permitir que nuestra lengua se usara ni siquiera en los casos en que lo aconsejaran razones de seguridad).
Desde que los Estados Unidos de América se convirtieran en la potencia hegemónica a mediados del siglo pasado, la gente se ha ido acostumbrando poco a poco a que lo europeo y lo internacional se vinculen inseparablemente con lo norteamericano y, por tanto, con el idioma anglosajón. Como dice Francisco Rodríguez Adrados en su obra Historia de las lenguas de Europa: el inglés «es la lengua de la cultura y la contracultura, del nuevo pensamiento igualitario, práctico, lúdico y ahistórico. Penetra con su vocabulario —o con calcos del mismo— todas las lenguas».
La gran influencia del inglés se nota sobremanera en las personas de menos edad —en las nacidas muy a finales del dicho siglo XX o ya a comienzos del XXI—, para quienes el idioma de británicos y norteamericanos ha sido siempre el instrumento de comunicación universal, por lo cual consideran natural de todo en todo que siga siéndolo; y no habrán entendido que el presidente de la República Francesa dijera que quería volver a lo pasado —lo pasado, mal explicado, probablemente, en las clases de Historia que esos jóvenes han recibido—. Aunque lo que más sorprende es que también a otros que ya peinan canas —pero que, por lo que se ve, deben de haber olvidado qué idioma extranjero ellos o sus padres aprendieron en la escuela— las proposiciones para devolver a la lengua del Hexágono su antigua gloria les hayan causado extrañeza, y que, cuando se llegó a bromear sobre si el francés sustituiría al inglés en las instituciones comunitarias —bromear decimos, porque lo que se decía nadie se lo creía— oyéramos cosas como que el francés los franceses lo tenían por algo muy suyo, a diferencia del inglés, que no era de nadie. La costumbre hace ley, ya se sabe. Y, como tan acostumbrados estamos al inglés, hemos debido de acabar convenciéndonos a nosotros mismos de que ni se puede ni se debe alterar la situación… y, sin duda, también de que tal idioma goza de la preeminencia actual no por razones económicas, políticas o militares; sino por sus propias peculiaridades: por su gran simplicidad de formas verbales y la facilidad con que puede integrar voces ajenas.
Se ha sumido en el olvido que, hasta la II Gran Guerra, la lengua de comunicación internacional era, precisamente, la francesa; y que mucho antes lo fue la latina.
El latín, en efecto, tuvo tal condición durante casi toda la Edad Moderna, a pesar de la gran importancia que ya estaban adquiriendo las lenguas romances, hijas suyas. Y la razón de tal preeminencia no era otra que la que el escritor clásico español Saavedra Fajardo en su República literaria, en el siglo XVII, dice por boca de Marco Varrón:
-
«… porque reducido el mundo después de la caída de los romanos a varios dominios, y, perdida la lengua latina, que era común a todos, fue necesario mantenerla no solamente por los libros doctos que había escritos en ella; sino también porque las naciones pudiesen gozar de las especulaciones y prácticas que cada una de las demás hubiese observado, puestas en una lengua común y universal: lo cual no pudiera ser sin el prolijo trabajo de las traducciones, en quien pierden su gracia y fuerza las cosas».
En latín se había escrito hasta entonces la mayor parte de lo que sabía el ser humano; y, como las lenguas nacionales, al principio, carecían del vocabulario científico y técnico y aun de capacidad para expresar lo mismo que la latina, era esta la que se había seguido usando —a lo que hay que añadir la fuerza de la costumbre—; si bien ya en esta época los términos latinos han ido entrando en las lenguas europeas —sobre todo, en las romances—, volviéndolas aptas para la comunicación en todos los ámbitos del saber.
Además del latín, en la Edad Moderna gozó de gran autoridad el italiano —la lengua del Renacimiento— y, sobre todo, el español, ya que España durante los siglos XVI y XVII se alzó con la hegemonía continental y aun universal, gracias al descubrimiento y conquista de América; bien que nunca arrebató al latín su peculiar condición. La que lo consiguió fue la Francia de Luis XIV, tras doblegar a España.
Y, de la misma manera que hoy pasa con respecto a los Estados Unidos, también entonces la gente se acostumbró a la hegemonía de Francia y a su idioma, hasta el punto de pensar que el encumbramiento que este había alcanzado no traía causa del poderío del Estado en que era oficial, sino de la naturaleza del propio idioma. Así, Voltaire, un siglo después de asentada la hegemonía de su nación, dice en el Diccionario filosófico que el francés era la lengua más a propósito para la conversación; que había tomado su índole de la del pueblo que la hablaba —que, según él, era el más social, el primero en poner fin a las mortificaciones y en dar libertad a las mujeres— y añade, jactancioso, que «la sintaxis de esta lengua, que es siempre uniforme y no admite inversiones, la dota de una facilidad que no se halla en las otras lenguas» y que la causa de su gran autoridad y difusión «fue la perfección que alcanzó en el teatro» gracias a escritores como Corneille, Racine y Molière, «y no a las conquistas de Luis XIV». Y llega al extremo de decir: «el mismo espíritu que impulsó a las naciones a imitar a Francia en amueblar las casas, en distribuir los departamentos, en imitar sus jardines, sus bailes y todo aquello que requiere gracia, las arrastró también a imitar su lengua. El gran arte de los buenos escritores franceses lo deben precisamente a las mujeres de su nación, que se visten mejor que las demás mujeres de Europa, y que sin ser más hermosas parece que lo sean, por el arte que despliegan en sus tocados y en sus adornos».
Aunque lo que ocurría en realidad, de manera lacónica y sencilla lo había proclamado mucho antes, en 1492, nuestro Elio Antonio de Nebrija, en la primera gramática del castellano:
-
«… que siempre la lengua fue compañera del imperio; y de tal manera lo siguió, que juntamente comenzaron, crecieron y florecieron, y después junta fue la caída de entrambos».
La hegemonía francesa durará mucho tiempo; aunque desde mediados y, sobre todo, finales del siglo XIX el idioma inglés comienza a cobrar más y más importancia por la gran expansión colonial del Reino Unido y su comercio, a lo que hay que añadir también la expansión de Estados Unidos, que se hace arrebatando a España los últimos territorios de ultramar en la guerra de 1898; pero no conseguirán todavía privar a Francia de lo que el Rey Sol había alcanzado. Por tal manera, en la célebre Enciclopedia Universal Europeo-Americana, de la editorial Espasa, obra maestra de las enciclopedias escritas en español, compuesta cuando comienza el nuevo siglo XX, se sigue diciendo que el francés «desde el Tratado de Nimega se ha convertido en instrumento de la diplomacia, y la mayoría de las gentes cultas del mundo la conocen y la hablan. De hecho es una lengua internacional, a pesar de que por el número de individuos que la emplea no es más que la quinta del mundo, viniendo después del inglés, del ruso, del alemán y del castellano». Y recuerda que había sido propuesta para ser declarada la lengua internacional oficial varias veces, entre otras personas por el inglés Herbert George Wells, el célebre autor de La máquina del tiempo.
Sí se notará, en el ámbito lingüístico, el peso de las naciones anglosajonas en que las voces inglesas se difundirán por doquier; pero, curiosamente, tal difusión la favorecerá el que los franceses las reciban antes en su idioma. Por eso, la magna enciclopedia que acabamos de citar repara en que «muchos anglicismos del español entran por intermedio del francés, de modo que no son sino galicismos».
Y aun después de la I Gran Guerra y el papel que en su finalización tuvo la intervención de los Estados Unidos de América, Francia y su idioma continuarán gozando de toda la autoridad del mundo. No obstante, otra muestra de que la importancia del inglés no para de aumentarse la hallamos en que, al acabar el conflicto bélico, cuando se constituye la Sociedad de Naciones —precursora de la ONU— fuera declarado con el francés lengua de la dicha Sociedad. Lo que ocurrió en ella es bien recordado por los hablantes de esperanto, ya que, por temor de que la lengua del Hexágono dejara de ser la usada habitualmente en el ámbito diplomático, se impidió que se tomara para ello la inventada por el doctor Zamenhof.
Pero será pocos decenios después, con la II Gran Guerra, la mayor que el ser humano ha visto hasta ahora —cuando los alemanes demuestren que el ejército francés no era invencible; y, posteriormente, con la intervención decisiva de Estados Unidos para acabar de libertar a Europa del III Reich—, cuando la hegemonía universal pase a otra nación, y no sea ya París, sino Washington la capital del mundo. Entonces, aceleradamente, el inglés comenzará su camino hacia la conversión en la lengua de las relaciones internacionales; bien que, al principio de este período de paz que dura hasta hoy, parecía que se tendía hacia cierto plurilingüismo (y, así, la ONU, constituida por entonces, había establecido varias lenguas oficiales: francés, español, inglés, ruso y chino —y después se añadirá el árabe—). Es muy verosímil, además, que sirviera de traba a la expansión del idioma de los anglosajones la consolidación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como segunda potencia en importancia económica y militar del orbe, y la existencia de muchos Estados comunistas que dependían más o menos de ella, en cuyo enorme ámbito territorial y de influencia era el ruso el que gozaba de gran autoridad frente al capitalista inglés… todo ello hasta 1991, en que desaparecerá casi por entero el socialismo real —y hasta la propia URSS—.
Esta es la historia… y ni que decir tiene que nadie la puede cambiar. Pero, si nuestro Antonio de Nebrija llevaba razón, si la preeminencia que se le otorga a una lengua en una época concreta depende del poderío de la nación que la habla, parece lógico el suponer que, cuando el coloso norteamericano pierda su posición hegemónica actual, la influencia del inglés también declinará —y no solo en Europa, sino también en todo el mundo—. Así, a veces oímos –aunque sin mucha seriedad, como siempre que estos asuntos se tocan— que el aspirante a suceder a los Estados Unidos es la República Popular China; otras veces que es Rusia, la cual ahora, al parecer, tiene aun más probabilidades de lograrlo que cuando existía la Unión Soviética. Por tanto, podríamos soltar la rienda a nuestra imaginación y suponer que nuestros nietos o bisnietos quizás deban obligatoriamente aprender chino o ruso, y que, de tanto que se difundirá para entonces uno de estos idiomas, todas las gentes de la tierra se acabarán acostumbrando a él: al alfabeto cirílico o a los pictogramas, y a cualquiera de ellos lo tendrán por ejemplo primoroso de armonía y sencillez, de manera similar a lo que ocurre hoy en día con la lengua de Shakespeare o a lo que pasó con la de Molière.
Quizás porque esto puede ocurrir así, para evitar que se cumpla la tan terrible sentencia de Nebrija, cada vez notamos que hay un mayor afán —impulsado por los anglosajones y por los políticos de las demás naciones que los siguen e imitan, cuyo número es infinito— de que el inglés se convierta en algo más que en el medio que haga que se entiendan hablantes de distintas lenguas; y se nos advierte que ha de tener un mayor peso en la vida diaria de cada ser humano, hasta el punto de volverse la lengua habitual de estudio y de trabajo de todos.
Hasta hace treinta años —aun hasta hace solo veinte— lo que parecía más peligroso del idioma anglosajón era su vocabulario, pues los anglicismos entraban a borbotones en las demás lenguas, con mucha más fuerza y en mayor número que los galicismos en su día. No nos referimos a las voces inglesas —o de cualquier otro idioma— cuando designan novedades, que, en tal caso, suelen ser recibidas con la debida adaptación; sino a las que se introducen por moda, las que designan cosas que en otras lenguas siempre han tenido un término correspondiente, por manera que, como se dice burlescamente, el español se vuelve spanglish; el francés, franglais; y el alemán, deutsglish.
Pero la amenaza que representaban los anglicismos, consideradas atentamente las circunstancias del mundo actual, ya parece menor, pues lo que se pretende ahora es la sustitución pura y dura de las demás lenguas nacionales por la inglesa en ciertos ámbitos muy importantes de la vida —lo que acarreará, tarde o temprano, la sustitución en todos los ámbitos—. Nunca ha estado tan en boga como ahora el vocablo internacionalización —sinónimo de anglicanización—: la internacionalización de la economía y la educación parece haberse convertido en un paso más que hay que dar en el camino del progreso, en algo irrenunciable para el género humano.
Se nos transmite que el conocimiento —sobre todo, el tecnológico— está íntimamente vinculado con las empresas, con las grandes empresas —las norteamericanas—, y que la educación ha de despojarse de los mitos del humanismo clásico para atender preferentemente a preparar buenos empleados para esas grandes compañías mercantiles, cuya lengua es la inglesa. Así, se entiende el desprecio cada vez mayor de las lenguas clásicas y su cultura; así se entiende que para cierto primer ministro italiano la fórmula mágica con que todos los males se remediaban era la de las tres íes: impresa, Internet, inglese (la empresa, la Red y el inglés).
En consecuencia, se difunde cada vez con más fuerza que no basta solo que se den clases de inglés en todo el mundo; sino que la enseñanza —la superior, mayormente—, debería hacerse en inglés; y, si no toda, sí las disciplinas más relacionadas con la tecnología y el comercio —que no son pocas— a fin de dominar, hasta sus últimos resquicios, la terminología necesaria para participar eficazmente en este nuevo período de la historia.
Desde que en los países del norte de Europa se comenzó a imponer en la enseñanza superior el uso del inglés en 1990, su ejemplo se ha ido extendiendo —y cada vez más rápidamente— por todo el continente. La propia Unión Europea lo ha facilitado con los acuerdos de Bolonia. Por otra parte, la exigencia de cierto grado de conocimiento de una lengua extranjera para conceder el correspondiente título universitario favorece que tal lengua extranjera sea casi siempre la inglesa. Si, al principio, la decisión de anglicanizar la educación superior tomada por aquellos países podía parecer una ingeniosa manera de que sus universidades compitieran con las de otras naciones y atraer a estudiantes extranjeros —para lo cual constituía un óbice la poca difusión de sus idiomas—, hoy día, cuando tales cosas se ven ya también en España o Francia —naciones cuyas lenguas se extienden por vastos territorios—, no tiene otra explicación que la de que lo internacional y lo europeo se vinculan inseparablemente con lo anglosajón.
Por eso en España advertimos que una de las palabras más repetidas por nuestros políticos cada vez que dan en hablar sobre educación es bilingüismo, sin más, sin puntualizar en qué consiste exactamente, porque, hasta hace unos años, eso del bilingüismo parecía que quería significar impartir alguna asignatura —de las consideradas poco importantes— en inglés, como excusa para dar más horas de esta lengua; pero ahora, por obra y gracia de la internacionalización, parece que significa dar la mayor parte de las asignaturas en inglés, de modo que sea esta la principal lengua de la enseñanza. Hasta la Historia se imparte en inglés, y no faltan ya colegios en los que se quiere dar, además de la española, la historia de los Estados Unidos; y también los hay en que se celebran el Día de San Patricio y el Cuatro de Julio. Aunque lo más grave es que al común de la gente la anglicanización de la educación le parece maravillosa, porque se figura que, gracias solamente al inglés, sus descendientes podrán gozar de los mejores puestos en las grandes compañías mercantiles en que decimos que se piensa al hablar de internacionalización; y que en esas empresas ganarán dinero a espuertas. Poderoso caballero es don dinero; por manera que el pensar en la riqueza de que disfrutarán los suyos en lo futuro mueve a los progenitores que acaso abrigaban en su pecho alguna duda a que la olviden.
Los pocos detractores que tiene el tan idolatrado bilingüismo en España hacen hincapié en el gran fracaso que representa el explicar asignaturas como Matemáticas, Historia o Ciencias Naturales en una lengua que los alumnos no comprenden: y que, comoquiera que el contenido de los libros y de las explicaciones debe simplificarse todo lo posible, al final, ni se aprende a hablar inglés ni se aprende la dicha asignatura. Pero, en realidad de verdad, no hay fracaso alguno, pues el principal fin de la imposición del bilingüismo ya se está consiguiendo, esto es, que casi todos los españoles consideren normal el usar el inglés en la enseñanza, lo cual permitirá que a la próxima generación se la anglicanice muchísimo más con el pretexto de que con la actual no se ha progresado lo suficiente.
Y la consecuencia de la intensa anglicanización de la educación será, inevitablemente, como decimos, la desaparición de los idiomas nacionales en todo o en parte, y su sustitución por el que hablan los anglosajones. Precisamente, otra de las noticias que de manera ocasional llegan a nuestros oídos sobre la imposición del inglés nos enteraba de cómo, a finales del pasado año de 2018, un grupo de profesores de Holanda —país que se cuenta en el número de los que más se han señalado en la internacionalización— había pedido a su Gobierno que no permitiera crear nuevos títulos en inglés hasta hacer un estudio serio acerca de las consecuencias de la anglicanización de la educación superior, y ello porque el holandés ya se ha dejado de usar en las universidades casi totalmente.
A buen seguro que, si les preguntáramos a nuestros políticos patrios si no temen que ocurra algo similar en España, nos dirían que no; o que, si ocurriere, habría de considerarse un mal menor en comparación con lo mucho que se puede obtener.
Y, si les preguntamos a estos nuestros anglómanos políticos si no sería mejor imitar a Francia, que, de todos los países europeos es el que más protege su lengua, nos dirán que no; que ello solo redundaría en perjuicio notable de la economía y de la comodidad y facilidad de las relaciones internacionales.
Nuestros vecinos del otro lado de los Pirineos, por ejemplo, tienen la ley de 4 de agosto de 1994, más conocida como ley de Toubon, la cual trata de asegurar que el francés sea la lengua más usada dentro del Hexágono: que las empresas no se valgan de palabras extranjeras en la publicidad, que los contratos se escriban siempre en francés, que se pueda emplear el francés en cualquier congreso que se celebre en Francia… Además, hay instituciones oficiales, allende de la Academia Francesa, que se encargan de analizar la situación del lenguaje, estudiar los vocablos extranjeros que se introducen y proponer traducciones precisas y adecuadas, las cuales se publican de manera que esté a la mano de todos los ciudadanos el conocerlas. También hay, amparadas por dicha ley, asociaciones de ciudadanos cuyo objeto es la defensa de la lengua nacional contra la anglicanización —asociaciones que agrupan a la gente sin atender a su ideología política y creencias religiosas—. Ni que decir tiene que, si en Francia está más viva que en las demás naciones esta resistencia, es por la querencia que allí tienen a su idioma, y por haber servido de medio de comunicación internacional durante largo tiempo, como ya hemos referido. Que Francia era su idioma lo proclamó solemnemente el historiador Fernand Braudel.
Por fortuna, algo de esta actitud tan típicamente francesa ya se ha extendido a otros pueblos. Así, en Alemania, en 1997 se constituyó una asociación similar a las que hemos referido, lo cual tiene gran mérito, ya que los germanos fueron los derrotados en la II Gran Guerra —origen de la anglicanización universal—, la Ley Fundamental de Bonn carece de preceptos que aseguren que el alemán sea permanentemente la lengua oficial; y, además, se usa el inglés en la enseñanza y en otros ámbitos —lo cual ha frenado la difusión internacional de la lengua teutona—.
Tales asociaciones están formadas por personas corrientes y molientes; y, por ello, hacen que sus compatriotas vean que lo tocante a la lengua no es algo tan difícil y sofisticado que solo pueden entenderlo barbados académicos tras haber leído infinitos mamotretos polvorientos en oscuras bibliotecas. Hacen que sus compatriotas vean que lo que toca a la lengua nacional a todos ellos incumbe. Y, para conseguir este tan necesario efecto, no dudan en valerse también de medios como el buen humor, por manera que otorgan premios burlescos o de indignidad cívica a quienes se señalan en promover y justificar la anglicanización.
En España no había asociaciones de este tipo, como tampoco hay una política lingüística digna de tal nombre, allende de las normas aprobadas en estos últimos decenios para la protección de las lenguas regionales. Cuando se promulgó al otro lado de los Pirineos la ley de Toubon, algunas voces pidieron que se imitara aquí, aunque sin buen éxito. Quienes no estaban muy por la labor apelaban vagamente a que el enseñar a la gente a hablar bien y a amar su idioma no podía encomendarse a las leyes sino a la educación —lo cual hoy día sería harto difícil, habida consideración que se aspira a impartir casi todas las asignaturas en inglés—. Lo de que no debe legislarse en materias como la lengua constituye un tópico, que los mismos que defienden se encargan de refutar, ya que estos son, paradójicamente, los primeros en pedir que se reforme el Código Penal para tipificar nuevos delitos o imponer castigos más duros cada vez que leen o ven algo desagradable en los medios de comunicación. Y hay que reparar en que, aunque no se llevara al cabo la anglicanización de la educación de la manera soñada por nuestros políticos, el aluvión de anglicismos cada día es mayor, y la escuela jamás bastaría a enseñar cómo evitarlos todos; mucho menos en la época actual, en la que la Real Academia Española de la Lengua se ha vuelto más permisiva respecto de los extranjerismos de lo que era antaño –bien que, en lo tocante a tal punto, de un tiempo a esta parte, descuella la Fundación del español urgente (Fundéu), que, aunque muy de lejos, se podría comparar con las instituciones que en Francia tratan de hallar traducción para los términos ingleses que se usan con demasiada frecuencia—.
En las circunstancias actuales, unas pocas personas, con la mira puesta en imitar lo de Francia y Alemania, hemos tratado de dar un paso, pequeño, pero que no se había dado todavía en nuestra nación. Así, se constituyó en 2017 la Asociación para la Defensa del Patrimonio Lingüístico de España, que fue inscrita, tal como manda la ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, en el registro nacional del Ministerio del Interior con el número 614323. Para tratar de llegar al mayor número de personas, dispone de una ciberpágina, cuya dirección es https://defensadelidioma.com; y se la puede hallar en las dos principales redes sociales.
Tal como proclaman sus estatutos, carece de ideología determinada; y se asienta en el escrupuloso respeto a las leyes, en particular, a la Constitución, cuyo artículo 3 establece clarísimamente que en España no hay otras lenguas oficiales que la castellana —la general— y las regionales. Y no otra cosa que su conservación —conservación amenazada cada vez más por la anglicanización— es el fin principal de esta persona jurídica. También trata de aportar su granito de arena a la lucha contra los anglicismos y otros extranjerismos inútiles, dando algunas traducciones y, sobre todo, abonando el uso de ciertos vocablos y frases que, por error, se han echado a incorrectos.
En cuanto a su actitud respecto de las lenguas artificiales, entiende que un idioma sencillo, no étnico, es un buen invento para evitar que alguna de las grandes lenguas acabe imponiéndose a las demás.
Por eso hemos acudido a este congreso y hecho las reflexiones anteriores, que nos han parecido interesantes.
Buenas tardes y gracias por su atención. Multan dankon!
Vídeo de la conferencia.