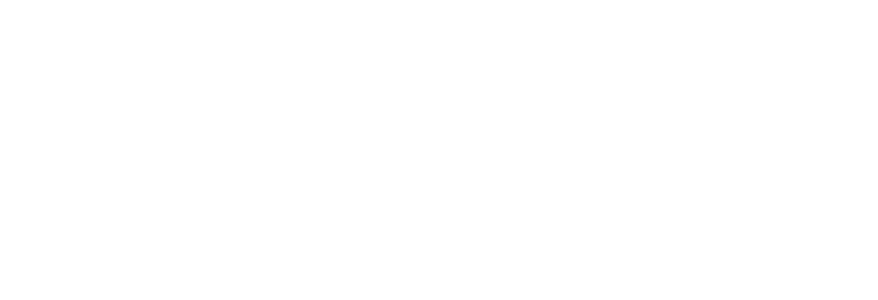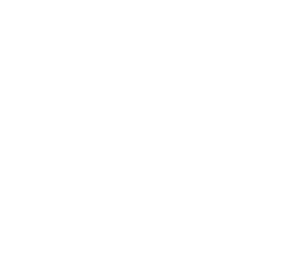¿ES CORRECTO DECIR «RETALIACIÓN»?
Sobre el vocablo retaliación (que significa ‘represalia, venganza, desquite, despique’ y que tiene muchísimo uso en la América hispanohablante) siempre ha pesado la sospecha de ser anglicismo. La RAE, que ha recogido recientemente el vocablo en su diccionario, parece confirmarlo al proclamar que procede «del ingl. retaliation, y este der. del lat. retaliare ‘aplicar la ley del talión’».
No obstante, hace ya mucho tiempo que se sabe que el verbo retaliar (el retaliare latino del que procede retaliation) se usaba en España por lo menos desde el siglo XVI. Así, la Academia en su fichero y en su CORDE (Corpus Diacrónico del Español) produce varias citas del escritor del Siglo de Oro fray Juan de Pineda, hoy bastante olvidado, pero del que más de una vez se dijo que habría sido el autor más importante en lengua española a no haber dado vida Cervantes nunca a su famoso don Quijote.
Pues bien, fray Juan de Pineda compuso una obra titulada Diálogos familiares de la agricultura cristiana, publicada en el año 1589, en la que se pueden leer cosas como estas:
«La ley del talión, que quiere decir castigo de tal por tal —y de la cual palabra se dice retaliar, como parece, por Aulo Gelio—, tiene su primera origen en la ley de Moisés, en la cual mandó Dios pagar diente por diente y ojo por ojo…».
«… por tres vías merece un acusador ser castigado: o por calumniador, que es el que acusa de falso crimen sabiendo ser falsa su acusación, y este merece talión; o por prevaricador, que es el que oculta y niega los verdaderos pecados que había comenzado a acusar; o por tergiversador, que es el que se tornó atrás de las acusaciones que había propuesto sin que le haya dado licencia el juez, y a estos dos no se da pena de talión, y mucho menos al que por temeridad con el calor de algún enojo acusare, porque no son estos actos tan deliberados y libres como el del calumniador. Mas, si totalmente acusó engañado, creyendo ser verdadero el delicto que acusa y no sale ansí, este ningún castigo merece que sepa a infamia, y lo dice también sancto Tomás con el común doctrinar, sino que ya muy raro se ve retaliar a ninguno, como lo nota el derecho civil…».
«… el poeta Antágoras, que andaba por historiador del tuerto y valiente rey Antígono, queriéndose dar un alegrón, procuró un congrio y, no le sobrando los mozos de servicio, él le puso a cocer en su tienda y él soplaba la lumbre y espumaba la caldera y con el calor y agonía trasudaba. No faltó quien dio aviso al rey Antígono de la fatiga de su historiador Antágoras sobre lo del cocer del congrio, y él se fue disimulando hacia su tienda de manera que por un rato gozó del trasudar de Antágoras; y, cuando le pareció, cayó con él repentinamente y con severo semblante —cual él le tenía de suyo— y con manera de le afear tal ocupación, le dijo: “¿Paréceos, amigo Antágoras, que, cuando escrebía Homero las hazañas del rey Agamenón, andaba cociendo congrios?”. Al cual de repente retalió en la mesma moneda el poeta, y con su ceño compuesto, que si le parecía a él que anduviese el rey Agamenón inquiriendo ni acechando en su ejército si alguno cocía congrio para comer».
Y en otros libros de la época clásica que hallamos digitalizados en la Red podremos comprobar que el usar el verbo retaliar no fue mero capricho de Pineda. Por ejemplo:
«… y, por retaliar el agravio que su yerno le había hecho, tuvo mañas…» (Gaspar de Escolano, Segunda parte de la década primera de la historia de la insigne y coronada ciudad y reino de Valencia [1611], columna 1159).
«Al punto mandó el rey retaliar la pena a los delatores…» (José Laínez, Daniel, cortesano en Babilonia [1644], página 346, columna 2).
Buscando en dichos libros antiguos, hasta hallaremos algún ejemplo del uso del mismísimo sustantivo retaliación:
«Habeios excusado con la Ley de Moisén, pues pagaréis con la pena del talión, que a esto hace alusión la retaliación » (Francisco de Rojas, R. P. Francisci de Rojas, toletani theologi ex illustri familia minorum almae provinciae Castellae alumni Commentariorum in concordiam Evangelistarum iuxta translationes literales, anagogicos, morales et allegoricos sensus, tomus I [1621], página 321 columna 1; que, a pesar de llevar el título en latín, está escrito en su mayor parte en español).
Y también de retaliación hallaremos algún ejemplo en el siglo XVIII:
«Que, por tanto, la retaliación ni se ve prohibida por la ley mosaica ni por las Doce Tablas ni se puede prohibir por ley alguna, por fundarse en el mismo derecho natural» (Cayetano Benítez de Lugo, Memorial que presenta, dedica y consagra al Iltmo. señor don Alejandro Aldobrandini, nuncio apostólico en estos reinos de España, el presentado fray Cayetano Benítez de Lugo —Orden de Predicadores— [1721], folio 12).
Sin embargo, aunque no hubiese prueba alguna de que en lo antiguo los hispanohablantes usábamos retaliación, el vocablo sería correcto por derivarse de forma natural del verbo retaliar, como ocurre con tantos y tantos otros sustantivos castizos (ampliación, que deriva de ampliar; apropiación, de apropiar; mediación, de mediar…); y lo mismo se puede decir de los neologismos retaliativo y retaliador, que hoy en día se oyen con frecuencia y que también están bien formados.
Libros de dominio público de GOOGLE BOOKS (fechas de la consulta: 3 y 4 de julio de 2025).
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española [https://apps.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0.], Diccionario de la Lengua Española [https://dle.rae.es/retaliaci%C3%B3n?m=form] y Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico del español. http://www.rae.es (fechas de la consulta de las tres obras: las mismas).