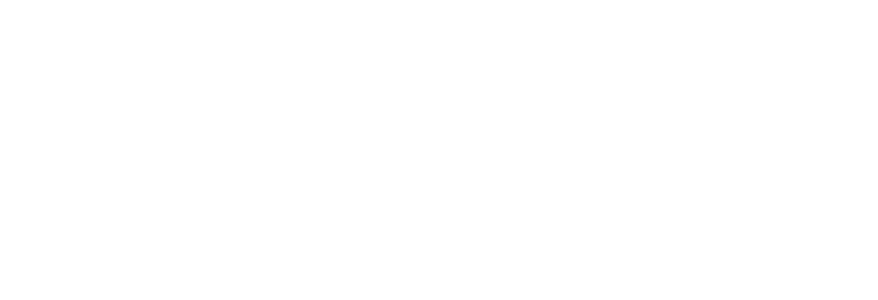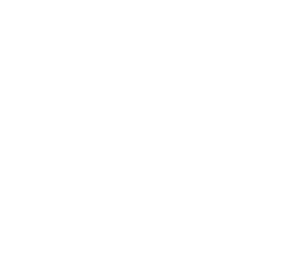EL IMPERIO ETERNO
Es curioso que a los políticos —a cualesquiera políticos—, cuando hablan de educación, siempre les salga de los labios la palabra bilingüismo (que tanto excita a la gente, aunque no quiere significar otra cosa sino que hay que impartir en inglés las más asignaturas posibles en perjuicio del castellano) y que en esto sea en lo único en lo que coinciden al tratar de la educación (y ello, a pesar de que gran número de los que se dedican a la cosa pública confiesan que ven con buenos ojos el trilingüismo o aun el plurilingüismo, concepto este último que ni sus defensores y promotores saben cabalmente qué significa).
Por otra parte, es curioso que todos los políticos, así que se consiguen algo de poder, gusten de poner letreros en inglés —en inglés solo o con la correspondiente traducción al castellano o a alguna lengua regional— en monumentos y lugares públicos, mostrando de esta manera que el inglés es la única lengua universal —pues raramente emplean también otros idiomas muy importantes, como el francés y el alemán—.
Parece como si la preeminencia del inglés no estuviera sujeta a discusión política, al igual del uso de los antibióticos para sanar enfermos.
Pero tanta anglofilia, que raya en anglomanía, quizás no traiga causa solamente de la moda —aunque la moda, sin duda, contribuye a su expansión—, sino también, mayormente, de la voluntad de los políticos anglosajones —aceptada por los de los demás pueblos— de perpetuar eternamente la hegemonía de sus naciones. Así, de la misma manera que el Imperio romano se llegó a considerar eterno, Washington y Londres parece que ansían convertirse en las nuevas Romas, bien que para no caer jamás esta vez. Parece como si hubieran aprendido de los errores de los otros imperios modernos (el español, el francés o el ruso-soviético) y estuvieran tratando de evitar su descalabro futuro por medio de la expansión de la lengua inglesa en todos los ámbitos de la vida cotidiana (habida consideración que ya hace mucho que el inglés ha dejado de ser solo la lingua franca y se está convirtiendo en lengua de enseñanza y de trabajo), imponiéndosela a todos sus competidores —los hablantes de ruso, español, portugués, chino, árabe y francés— de una manera que ni Augusto hubiera soñado respecto de los germanos.
Y es que con la exaltación del idioma inglés viene la exaltación de la civilización anglosajona, pues toda lengua —salvo las artificiales— dice relación a una cultura determinada. Así, vemos que, a imitación de lo que pasara con la Roma clásica, se pintan a nuestros ojos las ciudades anglosajonas como las más perfectas del orbe —en la cuales, además, la gente parece que vive en perfecta armonía—. Vemos también que, cuando un producto o invento procede del Reino Unido o de Estados Unidos, nos lo presentan como si fuera superior a los nuestros o a los de otras naciones; y ni que decir tiene que, casi sin enterarnos, ya aceptamos que porque una película cinematográfica se haya hecho en Hollywood es excelente.
En el ámbito de la educación, por su parte, parece que lo único importante es que los niños y jóvenes estudien en inglés, aun a costa del contenido de las asignaturas; y hasta se llega a decir que el estudiar en inglés es el requisito para que los mejores puedan ir a formarse adecuadamente a alguna gran ciudad anglosajona, ya que parece que solo los que reciben educación en Oxford, Harvard, Massachusetts o Yale —que nos presentan como si fueran los modernos templos de Minerva— pueden considerarse bien educados y sabios.
No paran de cantarnos la grandeza de sus ciudades, de su modo de vida, de sus máquinas y de su educación; bien que, hasta hace poco, a diferencia de lo que hacían los romanos en su época, no nos trataban de convencer de lo grandioso de los hechos de su historia (quizás para ocultar que, al igual de las demás lenguas universales, el inglés se extendió derramando sangre). Pero ahora ya tales escrúpulos se están olvidando, pues vemos que en algunos colegios bilingües, para anglicanizar más todavía a los niños, ya les enseñan la historia de Estados Unidos.