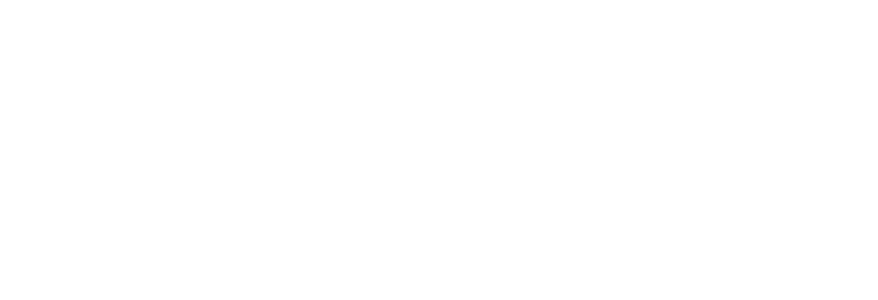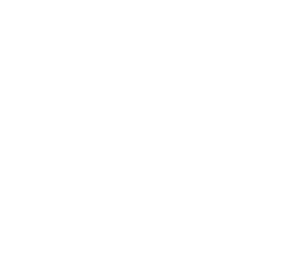¿ELOGIO DE LA LIBERTAD?
Es muy interesante prestar atención a cómo los anglómanos hablan: no solo porque incurren en infinitos barbarismos y trastornan el sentido de las voces y expresiones castizas; sino también porque, a veces, lo de trastornar el significado lo hacen intencionadamente con fines malvados.
Así, no nos pasa inadvertido que a los anglómanos no se les cae de la boca la palabra libertad. Según ellos, a quienes tratamos de evitar los anglicismos innecesarios o que se emplee el inglés en la enseñanza —y en otros ámbitos, aunque el de la enseñanza lo tenemos por esencial— lo único que nos mueve es el afán de restringir la libertad de las personas. Por el contrario, los anglómanos se consideran a sí mismos defensores de la libertad total en materia lingüística, pues sostienen que cada uno debería usar la lengua que quisiese y como le diese la gana. ¡Qué curioso que, tanto como gustan de introducir anglicismos sin venir a cuento, digan que defienden la libertad y no la freedom! Pero se ve a ojos vistas que mantienen el vocablo castizo porque les interesa que, cuando tocan este asunto de la libertad, la gente corriente y moliente los entienda —cosa que otras veces les importa menos—; y, en efecto, lo consiguen, ya que, al oírlos, muchas personas de bien dan en que tienen razón: que quienes nos dedicamos a luchar contra lo que llamamos anglicanización somos unos tiranuelos autoritarios o algo por el estilo.
Por desgracia para los anglómanos, su estratagema de invocar la libertad para confundir es muy vieja. Sabemos de sobra en qué consiste. Ya lo dijo el escritor clásico José Laínez en su Daniel, cortesano en Babilonia [1644]:
«Los razonamientos de elocuentes hacen súbita impresión en el pueblo; basta llamarle para ser libre quien le quiere secuaz».
Porque los anglómanos, repitiendo y repitiendo que quieren que cada uno use la lengua que le dé la realísima gana, tratan de disimular que buscan lo contrario, pues cae de cajón que ninguna libertad hay de usar una lengua u otra cuando en los colegios y universidades públicos se pretende impartir la mayor parte de las asignaturas en el idioma de Shakespeare; como tampoco hay libertad cuando vemos que, para obtener títulos o cargos públicos, se obliga a los aspirantes a acreditar un buen conocimiento de inglés aun cuando el título o cargo no tenga relación con ámbitos en los que se necesite tal idioma.
Y tampoco en lo de usar la lengua propia de la manera que cada uno apetezca, sin limitaciones de ningún género, los anglómanos son consecuentes, pues ¿de verdad se puede considerar que el sustituir las palabras tradicionales de un pueblo por otras extrañas trae causa de la libertad? ¿No es más cierto que, en lugar de con la libertad, la introducción de anglicismos innecesarios tiene que ver con la admiración que infunden los Estados Unidos, la potencia hegemónica de nuestro tiempo? Esto mismo pasó en su día con los galicismos: se tomaban porque a la gente la admiraba el poderío de la nación que tras la Paz de Nimega se había alzado sobre todas las demás de la vieja Europa. No conviene olvidarlo para que los anglómanos no nos engañen con sus sofisterías y nos muevan a creer que lo que ocurre hoy con el inglés no pasó ya antes con otros idiomas.
Pero tampoco conviene olvidar que el uso de gran número de anglicismos innecesarios en el habla ordinaria de la gente no es cosa baladí: denota que la anglicanización, una vez asentada en los ámbitos del estudio y del trabajo, se está extendiendo, pues es difícil que personas que usen el inglés para cosas muy importantes no lo acaben empleando también en lo más ordinario de su vida. Por eso a los anglicismos innecesarios se los llama a veces, muy acertadamente, depredadores: porque poco a poco irán destruyendo, cual polilla, el idioma en que echan raíces hasta volverlo un remedo malo del inglés, por manera que, tarde o temprano, los hablantes mismos de tal idioma exclamarán: «¡Vale más emplear solamente el inglés en lugar de esta mixtura horrible que ya ni siquiera se parece a lo que hablaban nuestros mayores!». Y quizás dentro de no mucho tal pregunta la oigamos en naciones como Japón, Alemania, Italia… o aun en nuestro propio suelo.
El extraño concepto de libertad que tienen los anglómanos parece recordar a lo que decía Luis Cernuda, otro de nuestros escritores —aunque más moderno y conocido—: «Libertad no conozco sino la libertad de estar preso en alguien…». Este verso resume muy bien lo que ocurre hoy día, pues, cuando los anglómanos nos hablan de libertad, en lo que piensan realmente es en que cada uno de los hablantes de español (o de cualquier otro de los idiomas que se hablan en España y aun en el mundo) puedan dejar de hablar libremente su idioma materno y sustituirlo por el inglés —de golpe o poco a poco—. Y, si bien lo consideramos, ¿cómo no habíamos de llegar a esto si a la lengua inglesa ya goza de tal autoridad que, hasta cuando se impone su uso, parece como si no se impusiera nada?